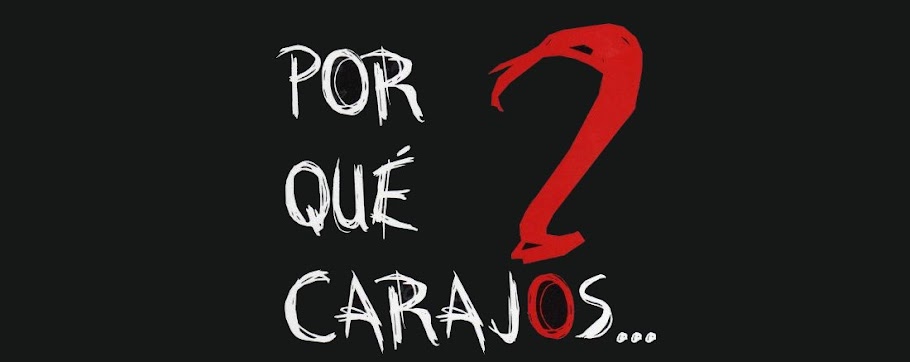(CUENTO)

Sus ojos intentaron adaptarse a la
oscuridad, estaba tan solo como aterrado, quién advertiría su ausencia a
tiempo, y de hacerlo, qué más daría otra víctima de la violencia enferma. Las
paredes del lugar, llenas de sangre invocaban más, parecían cobrar vida para
lanzarse sobre él, su respiración se agitaba tan sólo ante la idea, la
fragilidad humana era puesta en evidencia. Ignoraba cuánto tiempo llevaba allí,
pero aún en contra de su fe, cierto presentimiento le dictaba algo, sus minutos
ya estaban contados. No podía precisar la cantidad de hombres dispuestos a
hacerle daño, poco importaba si era uno o acaso varios, en dichas condiciones
defenderse era tan ridículo como esperar que el becerro dé muerte al carnicero.
Sentía los brazos pesados, no respondían sus piernas, y en general todo su
organismo dibujaba laconismo; le era imposible no verse a sí mismo como un
simple amasijo de tendones, el capricho de unos músculos desvalidos. Se sabía
abandonado a su suerte, no la del destino y sus designios, sino a la suerte
decidida para él por quien en breve tendría en frente.
Intentó evocar bellos recuerdos, pero
sólo uno se presentó a su mente inquieta, solo tuvo memoria para ella, su
madre, esa mujer a la que jamás dedicó un “Te amo”, y lamentó ese silencio que
entre ellos dos parecía pactado. Intentó pensar en alguien más, otra
persona de las muchas a las que su amor
nunca había expresado, pero era tal el miedo de la inminente tortura que sus
pensamientos se volcaban hacia una posible fuga. La salvación se traducía en
imposible; disminuido en sus fuerzas, completamente desnudo y sin saber en
dónde, con solo una salida, la misma que su asesino utilizaría, la idea de
sobrevivir era una locura, pero en instantes que la violenta muerte golpea a
nuestra puerta la locura es bienvenida y con suma deferencia es atendida.
Sumido en la angustia pensó en gritar con
desespero, pero la razón volvió a su cuerpo, ellos sabían de antemano lo que le
harían, no llevarían a cabo tal sadismo
en un lugar donde se escucharan los gritos del herido. Y consiente de
ello se hizo un juramento dispuesto a no romperlo, sin importar cuanto dolor le
infringieran, jamás gritaría o maldeciría, si lo hiciera le habrían vencido en
su alma, aquel lugar bendito. Podían privarlo uno a uno de sus miembros, podían
arrebatarle hasta el ultimo aliento, pero necesitarían mucho más que
abominaciones inquisidoras para quitarle su valor, su coraje de guerrero.
Absorto en aquel propósito se vio
interrumpido por el momento fatídico, un rayo de luz emergió de pronto hiriendo
sus también mal trechos ojos. Allí estaba el verdugo que ocultaba el rostro
tras la máscara. Prefirió no mirarlo por temor a revelar el sentimiento que lo
invadía, el terror de abandonar así la vida. También huyó con su mirada hacia
el mundo de ilusiones que en su mente recreaba. Para qué mirar el arma si en
segundos él y ella serían uno, cuando le penetrara en las entrañas llevándose
lo más valioso que poseía.
Sintió deseos de llorar, pero de
inmediato se lo prohibió, una sola lágrima derramada tendría el eco de una
sonrisa en el rostro del emisario oscuro. La voz habló, mas él la ignoró, para
qué conocer las palabras vacías que no dicen nada. Quiso interpretar una
melodía en su cabeza, algo alegre distinto al tétrico sonido de los huesos
desprendidos, un réquiem en su honor con el que expresaría a los ángeles el
amor que siempre tuvo por la vida. Tan sólo llevaba cuatro notas de la pieza
cuando sintió estremecer sus piernas, el infierno sobre su cuerpo se desataba.
Describir con palabras tal tormento es
labor insulsa, y en caso de poderlo sería un pecado hacerlo. El arma
desconocida le privaba de sus piernas, en sus oídos rechinaba el ruido de la
carne que se aferra, la voz del cuerpo que se niega a dejar de ser mientras un
grito imperceptible para el humano retumba en el infinito, donde solo las almas
son testigo. Apretando los labios se despide de sus piernas, el llanto en su
silencio no es tanto de perderlas como de saber que sus pasos ya no le guiaran
a casa luego del trabajo, ya no podrá dirigirse a sus hijos y abrazarlos. Y en
medio del dolor que sólo los mártires tienen derecho a comentar, se eleva hasta
lo más alto de su alma la promesa, el verdugo no escucha de su víctima una sola
queja.
Se despide de su sangre que fluye ahora a raudales,
siente cada gota que lo abandona. Una punzada luego en el pecho, el calvario va
en aumento. Algo frío como el metal entra en su cuerpo y algo cálido como la
vida está de salida. Se abandona a su tragedia y con las fuerzas que le restan
ve pasar en un segundo frente a sus ojos, no las cosas que hizo como la
película que se rebobina, sino las cosas que juro algún día haría. Le pide a
Dios la oportunidad de no fallarle, es muy pronto para marcharse, antes de ver
apagada la luz de su existencia le ruega a Dios clemencia, no es demasiado
tarde para salvarle, quiere seguir viviendo, aunque ya sin brazos y sin
piernas, una sola oportunidad le basta para demostrar que la vida es bella
cuando se quiere hacer tal de ella. Quizá en el más allá la oportunidad le sea
concedida, aquí en cambio, el aborto había terminado